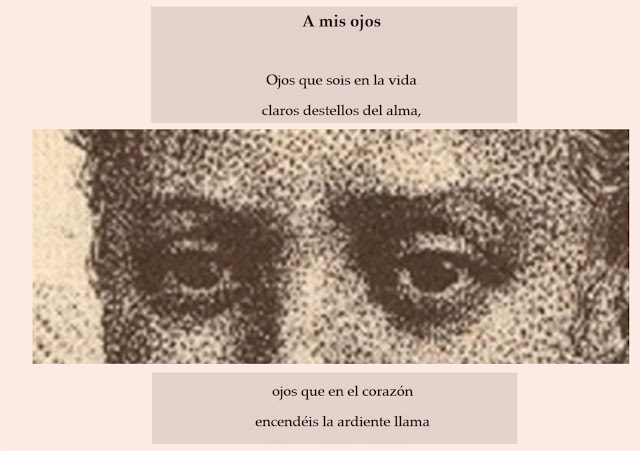Aceptando gustosamente una invitación que hace meses me trasladó el Seminario de Historia Local de Pinto, el pasado 10 de marzo me desplacé a esta ciudad madrileña para pronunciar una conferencia en el marco de la programación anual que, con ocasión del centenario del fallecimiento de Rosario de Acuña y Villanueva, ha organizado esta asociación creada para contribuir al mayor conocimiento de la historia, el patrimonio y los personajes ilustres de la localidad.
La cita tenía por escenario el salón de actos del Centro Cultural Casa de la Cadena y, dado que en otro local del mismo edificio se encuentra abierta la exposición Rosario de Acuña y Villanueva (1850-1923). Vigencia de una pensadora, aproveché la oportunidad para recorrerla detenidamente en compañía de Antonio García Menéndez, comisario y coordinador de la misma. Aunque tendré ocasión de ocuparme de su contenido en un próximo comentario, no quiero desaprovechar esta ocasión para felicitar a sus promotores. Gracias al minucioso trabajo que tanto Antonio como Josefa García Tovar han realizado a lo largo de más de ocho meses de preparación, quienes la visiten tendrán a su disposición una amplia y documentada panorámica de la trayectoria vital de esa ejemplar mujer que se llamó Rosario de Acuña y Villanueva.
Pendiente, como queda dicho, la tarea de comentar con detalle la exposición, toca ahora entrar en el contenido de la conferencia titulada El renacer pinteño de Rosario de Acuña, no sin antes advertir a quienes hasta aquí han llegado que su lectura no es apta para cualquier momento y circunstancia, pues requiere cierta predisposición y ausencia de prisas.
Buenas tardes.
Antes de entrar en el asunto que nos ha reunido hoy aquí, quisiera felicitar a quienes lo han hecho posible, a quienes han sido capaces de organizar el amplio programa de actividades que se va a llevar a cabo en la ciudad, para recordar a quien fue una de sus vecinas ejemplares. Felicito a quienes integran el Seminario de Historia Local por su buen hacer, y al Ayuntamiento de Pinto por el apoyo que les han brindado, para que puedan llevar a cabo todo lo que tienen programado, en conmemoración del centenario del fallecimiento de Rosario de Acuña y Villanueva, una madrileña que en Pinto retomó las riendas de su vida.
Permítanme también que en el inicio de mi intervención, dedique unas palabras de reconocimiento a José Bolado, uno de los impulsores del proceso de recuperación de la memoria de doña Rosario, y a quien debemos la inestimable edición de sus Obras reunidas. Recuerdo haberle leído o haberle escuchado contar cómo comenzó su larga relación: un hijo de un antiguo socio del Ateneo Obrero de Gijón se presentó en la sede social para devolver un viejo ejemplar de El padre Juan. Su padre lo había tomado en préstamo de la biblioteca circulante de la entidad, décadas atrás, antes de que sus fondos fueran incautados por las nuevas autoridades que ocuparon la ciudad por la fuerza de las armas. Bolado, que por entonces era presidente de la centenaria sociedad ateneísta, descubrió en aquellas páginas a una autora, a una personalidad tan atrayente, que durante años, hasta su muerte ocurrida en mayo de 2021, pasó a convertirse en un elemento más de su cotidianidad.
En mi caso no fue una obra de teatro, sino el texto de una de sus conferencias. Hace ya unos cuantos años, a principios del presente siglo, cuando recopilaba información sobre la escuela neutra gijonesa, di con una hoja volandera titulada «El ateísmo en las escuelas neutras», el discurso que Rosario de Acuña había pronunciado en la ceremonia inaugural de la Escuela Neutra Graduada de Gijón. A medida que lo iba leyendo, aumentaba mi interés. Me sorprendió su generosidad y amplitud de miras. Con una copia de aquel escrito en mi poder, me propuse averiguar todo lo que pudiera acerca de aquella mujer de la que apenas sabía cuatro cosas.
Como en cualquier otra investigación, lo primero que tenía que hacer era localizar la información disponible. Afortunadamente tenía por dónde empezar, pues María del Carmen Simón Palmer, investigadora del Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, había publicado en 1989 una reedición de Rienzi el tribuno y El padre Juan, precedida de una breve introducción con algunos datos biográficos de su autora, y dos años más tarde había dado a la luz Escritoras españolas del siglo XIX, en cuyas páginas se facilita información detallada sobre el paradero de un centenar de obras de Rosario de Acuña. Gracias a aquel valioso trabajo tenía a mi alcance decenas de escritos, lo que no estaba nada mal, pues los allí incluidos vienen a suponer un veinte por ciento del medio millar que he logrado localizar a lo largo de los años. Dado que aquellos eran tiempos de papel y correspondencia postal, tan solo precisaba aguardar a que fueran llegando las copias solicitadas.Como no podía ser de otra manera, al principio di por bueno todo lo que sobre ella se había escrito: que era condesa, que estuvo escolarizada en un colegio de monjas o que había nacido en el año 1851 en Pinto, aunque también había distintas fuentes que la hacían nacer en otros lugares. El caso es que, a medida que iba contando con mayor información, a medida que disponía de nuevos escritos suyos, algunas de aquellas afirmaciones empezaron a resultar, cuando menos, dudosas. Así sucedía con esa afirmación tan repetida de que era condesa, acompañada casi de seguido por la coletilla de que nunca había ejercido como tal.
Menos dudas tenemos con los datos de su nacimiento. Bien es verdad que no era así dos décadas atrás, pues entonces la encontré nacida en Cantabria, Asturias, Madrid, Pinto, Galicia o Cuba, de donde José Martí afirmó que era originaria. En cuanto al año, era comúnmente admitido que había sido en 1851. No obstante, el dato quedó en entredicho cuando comencé a dar con escritos en los que la propia interesada aseguraba haber nacido un año antes. Curiosamente, existía tal coincidencia en las fuentes al respecto, que ni siquiera su propio testimonio lo modificaba, hasta el punto de que hubo quien atribuyó al olvido o a «una curiosa expresión de coquetería» el hecho de que ella hubiera escrito que había nacido en 1850. Menos mal que encontré algo sólido a lo que agarrarme: Antonio Fernández de Bethencourt, en el capítulo «Los Acuña de Baeza» de su Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española, realizaba una pequeña reseña de Rosario de Acuña, en la cual apuntaba una fecha de nacimiento que parecía cuadrar bien con los indicios que había ido reuniendo: 1 de noviembre de 1850. Cobraba sentido también lo que ella había dejado escrito en «El mejor recuerdo», uno de sus primeros artículos publicados, en el cual, hablando de la «fiesta de los muertos», decía que esa era la fecha del aniversario de su natalicio.
Monarquía Española, realizaba una pequeña reseña de Rosario de Acuña, en la cual apuntaba una fecha de nacimiento que parecía cuadrar bien con los indicios que había ido reuniendo: 1 de noviembre de 1850. Cobraba sentido también lo que ella había dejado escrito en «El mejor recuerdo», uno de sus primeros artículos publicados, en el cual, hablando de la «fiesta de los muertos», decía que esa era la fecha del aniversario de su natalicio. Con aquel dato en la mano, en la primavera de 2005 publiqué Rosario de Acuña en Asturias, en cuyas primeras páginas escribo que la suya fue «una vida que comenzó mediado el anterior siglo en Madrid, donde ve la luz el primer día de noviembre del año 1850, en las cercanías de la que será años más tarde la Gran Vía madrileña»; exponiendo más adelante las razones que sustentan tal afirmación. Poco tiempo después me llegaba una documentación, solicitada tiempo atrás, en la que, entre otras cosas, figuraba la partida de bautismo de la escritora, donde se confirma lo que ya había quedado escrito en el libro:
«En la Iglesia Parroquial de S. Martín de Madrid a dos de Noviembre de mil ochocientos cincuenta, Yo D. Sebastián Fernández, Teniente Cura de ella, bauticé solemnemente y puse los Santos Óleos y Crisma a una niña que nació el día primero del corriente a las cinco y media de la mañana en la calle de Fomento número veintinueve y la puse por nombre María del Rosario Santos Josefa…»Cierto es, por tanto, que no nació en Pinto, aunque todavía podamos encontrar publicaciones que así lo manifiestan, y no sólo en las que fueron escritas hace años y que –por su propia naturaleza– no se pueden cambiar, sino también en informaciones aparecidas recientemente en la prensa escrita, y también en espacios digitales, donde resulta más fácil la rectificación. No nació en Pinto, pero aquí renació, aquí retomó las riendas de su vida y la encaminó por aquellos senderos que ella quería transitar.
Hasta el momento en que tomó esa decisión, su vida había discurrido por un camino trillado, un camino bastante predecible para la única hija de una familia de la burguesía, a la que pertenecía más por el entramado familiar que la cobijaba que por la remuneración que percibía su padre. Felipe de Acuña había ingresado en 1847 como funcionario del Ministerio de Fomento en calidad de escribiente y permaneció en el escalafón hasta el día de su muerte, cuando ocupaba el puesto de jefe de administración de cuarta clase, lo cual y dicho sea de paso, no parece cuadrar muy bien –mucho menos a mediados del diecinueve– con quien supuestamente era «conde de Acuña», requisito necesario a falta de mejores argumentos, para poder afirmar que su hija era condesa, por más que se completara con aquello de «título que no usó jamás», como si se quisiera matizar tan rotunda afirmación, quizás para que no chocara tanto con su trayectoria posterior.
Don Felipe era funcionario del Ministerio de Fomento, pero también formaba parte de los Acuña de Baeza, un linaje que hunde sus raíces en la Edad Media, de cuyos miembros tenemos noticia gracias, como ya he dicho, a los estudios de Fernández de Bethencourt, que han sido completados por José María de Acuña Torres –uno de los primos de nuestra protagonista por ser biznieto de un hermano del abuelo de Rosario–, quien ha tenido la gentileza de hacérmelos llegar. Aquel entramado familiar no solo nutría con afectos a sus miembros, sino que también constituía un eficaz instrumento de promoción social para la familia, como bien pudo comprobar la propia Rosario en su niñez y juventud. Su pariente Antonio Benavides, que había sido ministro en diferentes gobiernos a lo largo del reinado de Isabel II, fue nombrado embajador ante la Santa Sede en el mes de enero de 1875 y allí se fue la hija de Felipe de Acuña a pasar una temporada poco después. Un hermano de don Antonio era por entonces senador y obispo, y sus tíos, hermanos de su padre, ocuparon puestos relevantes en la Administración pública, bien como alcaldes o como gobernadores civiles.
Cierto es que no terminó los estudios de Leyes, que ingresó en el Ministerio de Fomento como escribiente, pero don Felipe es un Acuña y no desaprovecha las oportunidades que su círculo de amistades le propician: se mueve con soltura por los despachos ministeriales, también por palcos y bambalinas, y, al parecer, no se le da nada mal el manejo de la escopeta, razón por la cual era uno de los habituales en las monterías que solía organizar Francisco Serrano –el incombustible duque de la Torre– en una finca de su propiedad, situada en el «corazón de Sierra Morena», que contaba con más de tres mil hectáreas.
El padre de Rosario era un funcionario más del escalafón, pero en 1870 es nombrado Delegado del Gobierno en la Compañía de los Caminos de Hierro de Zaragoza a Pamplona y Barcelona; en 1874 se convierte en secretario general del Consejo Superior de Agricultura, también en vocal de la comisión encargada de organizar la delegación española en la Exposición Universal de Filadelfia; en 1882 es designado para ocupar la Secretaría del Consejo Superior de Agricultura; también es miembro de la Junta Central de Exposiciones Agrícolas, como bien tendrán oportunidad de saber los regidores de Pinto por entonces...
Nació Rosario de Acuña en el seno de una familia burguesa, y burgués habría de ser el escenario de su infancia y adolescencia. El sendero estaba bien trillado y por él ya habían transitado muchas otras. Pero al poco de iniciar su andadura todo pareció cambiar para ella. Cuando tan solo contaba con cuatro o cinco años de edad, empezó a padecer los primeros síntomas de una enfermedad ocular, una afección de la córnea caracterizada por la aparición de dolorosas vesículas, que la condenaba a sufrir periodos intermitentes de ceguera, durante los cuales sus manos se veían obligadas a sustituir a sus doloridos ojos, tanteando una y otra vez objetos y muebles. Tiempo después hubo quien dijo que aquella ceguera fue la que le dio la luz. La paradoja se explica por el hecho de que la conjuntivitis escrofulosa impidió que Rosario fuera escolarizada en el colegio de monjas que habían elegido para ella, razón por la cual y gracias a la educación alternativa recibida, pudo desarrollar otras capacidades e intereses, no tan habituales, que terminaron por configurar alguno de los rasgos que definen su trayectoria biográfica. Deberíamos tenerlas bien presentes a la hora de analizar el profundo cambio que experimentó su vida durante los años que vivió en Pinto.
Su enfermedad propició que la casa familiar sustituyera al colegio y que su madre y su padre se hicieran cargo de su formación. Una vez superados los aprendizajes de la lectura y la escritura, aprende historia a través de las lecturas y comentarios que su padre le hacía de obras amplísimas y documentadas –tal cual la ingente Historia general de España de Modesto Lafuente–, luego ella, en sus largas horas de oscuridad y dolor, las grababa en su inteligencia. Las ciencias naturales se abren intermitentemente ante sus doloridos ojos en el familiar campo jienense. La geografía se convierte en materia de estudio a lo largo de los diversos viajes que realiza en compañía de sus progenitores... Todo le interesa.
Cuando las llagas oculares le conceden un respiro, sus ojos se afanan en observar minuciosamente cuanto tiene a su alrededor, como si quisiera aprehenderlo todo, ansiosamente, antes de que su vista de nuevo se volviera a nublar. Aquella visión discontinua parece haber estimulado sus capacidades de observación y de análisis, lo cual le permitirá alcanzar mayores conocimientos que los reservados a las jóvenes de su edad. Sus reconfortantes alejamientos de la ciudad, sus estancias en las serranías y en las costas, fuente de alivio para sus dolores, alimentarán un gran amor por la Naturaleza, que man-tendrá durante toda su vida.
Fueron, en efecto, muchas las temporadas pasadas en las propiedades que poseía su abuelo paterno en Jaén donde –cuando sus ojos se lo permitían– se dedicaba a contemplar el comportamiento de todos los seres, animales y racionales, que poblaban aquellas tierras. Varios fueron, también, los viajes que realizó, con sus padres primero y sola más tarde, por las tierras de España, de Francia y de Italia. Todo ello completado con buenas lecturas, afamadas representaciones dramáticas y los mejores conciertos. Aunque su enfermedad ocular le impidió estudiar en un colegio de monjas, la educación recibida en el seno familiar no desentonaba de la de otras chicas de su entorno social, burgués, católico y monárquico, en el que parece sentirse a gusto como podemos deducir por el contenido de algunos de sus primeros escritos. Ahí está su largo poema dedicado a la virgen, su recuerdo de la audiencia privada que mantuvo con el papa Pío IX, su emotivo escrito dirigido a la exiliada Isabel II o el poema dedicado a la entrada de Alfonso XII en Madrid, que la exreina y madre le agradece personalmente en una carta que le envía desde Francia.Porque resulta que la única hija de aquella familia acomodada muestra pronto inquietudes literarias, que la llevarán a publicar sus primeros poemas al poco de cumplir los veinte años. Estimulada por el cariñoso aliento de los más próximos y dado que parece que no se le da mal el arte de la rima, se atreve a acometer una obra de mayor complejidad: en 1876 se estrena en un teatro de la capital su drama Rienzi el tribuno, que obtiene el aplauso del público, la aprobación de la crítica y los parabienes de renombrados escritores del momento. Pocos meses después contraerá matrimonio con Rafael de Laiglesia, teniente de Infantería con el grado de capitán concedido por méritos de guerra. Tras el viaje de novios, fijará su residencia en Zaragoza, donde ha sido destinado su marido. Cuenta por entonces con veinticinco años de edad y tal parece que tiene por delante una vida llena de prometedoras venturas.
Aunque ya había estado en la capital aragonesa en el pasado, pues sabemos que cuatro años antes asistió a los actos de Consagración del templo del Pilar, todo parece ser nuevo para ella. A tenor de lo que sucedió después, su estancia zaragozana no debió de resultar como debía de haber pensado, y eso que no tardó en darse a conocer, ya que al poco de llegar, se representa en el teatro Principal de la ciudad Rienzi el tribuno, su mejor carta de presentación. Datos hay que indican que no parece sentirse a gusto. Para empezar ahí tenemos el asunto de Amor a la patria, su segundo drama, que estrena en su nueva ciudad al año siguiente. Por primera y única vez lo hace utilizando un seudónimo, lo cual no parece evidenciar mucha seguridad por su parte, como tampoco que un mes después se reuniera en Madrid con un grupo de escritores amigos y que los presentes, viendo su decaimiento, la obligaran a prometer que pronto escribiría una nueva obra. Están, además, sus escapadas, pues no solo conocemos las que hace a su ciudad natal, también sabemos de otro viaje a Valladolid, donde aprovecha el estreno de Rienzi, para reencontrarse con su padre, y de una estancia en Granada, con visita a la Alhambra incluida, también en compañía de su progenitor. Y por último, contamos con «El camino de Torrero», un artículo en el que nos habla de lo que sucede en esa vía que une el centro de Zaragoza con el cementerio, paso obligado de los cortejos fúnebres y una de las rutas más utilizadas por los paseantes. Pues bien, tal y como nos cuenta, a partir de un determinado lugar, el comedimiento y la mesura de los cortejos da paso a una carrera desenfrenada de los carruajes para abandonar la carga que transportan.
A estas observaciones seguirán otras parecidas que hablan de las apariencias, la hipocresía, los convencionalismos. Aquel es un nuevo escenario urbano que la impulsa a repensar la ciudad. Las calles ya no son el lugar donde había transcurrido su niñez y su juventud, extensión del espacio familiar de su crianza. No. La ciudad, cualquier ciudad, eliminadas las vinculaciones afectivas que desprenden sus piedras y los lazos familiares que enraízan su trama urbana, se convierte en un desnudo escenario en el que sus habitantes muestran lo más profundo de su ser. No tardando, la hipocresía y los convencionalismos que ha visto en la ciudad moderna la empujarán a volver sus ojos a los efectos salutíferos que, en el pasado, le ha regalado su amada Naturaleza.
El caso es que en el mes de febrero de 1880 el capitán de Infantería Rafael de Laiglesia cesa en su destino, pasando a la situación de reemplazo; posteriormente, se le concede el cambio de residencia a Madrid. Así es que, tras algo más de tres años y medio residiendo en Zaragoza, Rosario está de nuevo en su ciudad natal. Seguramente está feliz por recuperar un escenario que conoce bien, por estar con los suyos, pero ahora quiere vivir lo más cerca de la naturaleza que sea posible. Lo tenía tan claro, estaba tan decidida, que las palabras con las cuales años después recordaba este momento aún rezuman resolución y firmeza: «Impuse al matrimonio la condición expresa de vivir en los campos, pues nada me importaba que el hombre corriese al placer ciudadano, si era respetado mi aislamiento campestre». Fue en Pinto donde encontró el lugar que estaba buscando. Entre las diversas razones que la llevaron a tal elección, dos son las que, en mi opinión, debieron de resultar decisivas. La primera tiene que ver con ese aislamiento al que alude, pues la que será su vivienda va a estar un tanto alejada del centro urbano de una pequeña población, que tan solo supera en unos cientos los dos mil habitantes; la segunda, con la cercanía a la estación del ferrocarril que une la capital con Aranjuez. Aislamiento sí, pero cerca de los suyos, a poco más de media hora de Madrid.
En los primeros meses de 1881, ya se encuentran en su nueva residencia, tras haberle sido concedido a Rafael el preceptivo permiso para residir en la localidad; también su pase a la situación de supernumerario sin sueldo por el término de tres años, a fin de dedicarse a asuntos de familia. Villa-Nueva la llama: el escenario de su nueva vida. Con la ayuda, en calidad de sirvientes, de un matrimonio manchego y de su hija, a los cuales, gracias al capital que por entonces poseía, podía pagar espléndidamente, se dispuso a disfrutar de aquel oasis, con la firme pretensión de convertir su morada en una unidad de producción autosuficiente, al tiempo que acogedora estancia para el esparcimiento de sus moradores. Tal y como ella nos ha contado, su nueva villa pinteña disponía de un palomar; un corral con gallinas de variadas razas; un establo con dos caballos, fuertes y mansos; frutales diversos; arbustos y plantas de todas clases; un maizal, una cuidada huerta… y todo ello bien regado por múltiples regueras de animada agua.No tardando sabrá que no solo ha cambiado su escenario vital con su venida a Pinto; también lo hará su entorno familiar. El primo Pedro Manuel de Acuña y Espinosa de los Monteros es nombrado por entonces director general de Agricultura, y este nombramiento tendrá trascendencia para la vida de Rosario y los suyos. Poco después de tomar posesión de su cargo, el tal Pedro Manuel empieza a situar a sus familiares en el Ministerio de Fomento: Cristóbal de Acuña Solís se convierte en comisario de Agricultura en la provincia de Jaén y Felipe, hermano del anterior y padre de Rosario, abandona su condición de jubilado por enfermedad y es reincorporado a su puesto de jefe de Administración de cuarta clase, pasando a convertirse en su más cercano colaborador, lo cual, a qué dudar, facilitaría que Rafael de Laiglesia, el marido de su hija, fuera nombrado visitador de Agricultura con un sueldo anual que triplica el que percibía en el Ejército, y que en la misma fecha pasara a formar parte, con el correspondiente sueldo, del equipo responsable de la edición de Gaceta Agrícola, publicación trimestral que edita el Ministerio de Fomento, y en la que también colaborará Rosario.
Entusiasmada con aquel prometedor futuro que se abre de nuevo en su vida, recuperado su ánimo por efecto de los salutíferos aires campestres, convencida, en fin, de la influencia regeneradora de la vida en el campo para las personas y para la sociedad, se muestra decidida a propagar sus ideas. Quiere esparcir la nueva simiente regeneradora en terreno apropiado: en el de la mujer sensata, con cierta preparación, abierta a las ideas razonables que puedan mejorar la vida de su familia. En el ejemplar de la revista El Correo de la Moda publicado el 11 de marzo de 1882 aparecerá el primero de sus escritos, que constituye un compromiso de comunicación periódica con las lectoras, para contarles sus experiencias y convicciones en una serie de artículos que aparecerán bajo un título genérico, que habla bien a las claras de sus intenciones: En el campo. Desde las páginas de esta publicación, subtitulada «Periódico ilustrado para las señoras», ira desgranando entrega a entrega las bondades que para las familias y para la patria representa la vida en contacto con la naturaleza.Ciertamente, la mudanza tiene visos de haber sido exitosa, por más que en los primeros momentos la cosa no estuviera nada clara, pues, según nos ha contado la nueva vecina, una vez que estuvo terminada la casa, hubo quien se dedicó a apedrear las ventanas y así se pasaron varios meses, sustituyendo los cristales rotos. Por suerte para ella, el Ayuntamiento de Pinto llevaba tiempo intentando conseguir, sin éxito, autorización para organizar una feria de ganados; por suerte para ella su primo Pedro Manuel está al frente de la Dirección de Agricultura y su padre, además de su mano derecha en el Ministerio, es miembro de la Junta Central de Exposiciones Agrícolas. No hubo que esperar mucho tiempo para que se firmara la ansiada autorización, que iba acompañada de una dotación de 3 000 pesetas para premios. Con el permiso en una mano y con un arma de fuego en la otra, la nueva pinteña se presenta ante el alcalde dejando bien a las claras su firme voluntad de resolver aquel asunto de los cristales, aunque para conseguirlo alguno de sus vecinos tuviera que recibir una buena perdigonada.
Todo indica que aquella visita surtió efectos inmediatos. No se volvieron a romper más cristales y la exposición de ganado del país se celebra en agosto del año ochenta y dos, coincidiendo con las fiestas en honor de la patrona de la villa. A la inauguración acudió el señor director de Agricultura y otros altos cargos del Ministerio de Fomento. Dentro de los actos programados se incluyó una visita a la casa de Rosario de Acuña, donde los ilustres visitantes fueron agasajados por el padre y la madre de la propietaria, al encontrarse ésta ausente de la localidad, de viaje en Burdeos.En efecto, Rosario y Rafael se habían marchado semanas atrás. Es lo bueno que tiene vivir en Pinto: lejos de la ciudad y en contacto con la naturaleza, pero conectados al mundo gracias al ferrocarril. No cabe duda que la situación ha cambiado de forma radical para el joven matrimonio; nada que ver con los tiempos de Zaragoza. El nuevo trabajo de Rafael, más próximo a las expectativas que por entonces tiene su mujer, y la tranquila y salutífera vida que llevan en el campo parece que han mejorado su relación, y la pareja se anima a realizar durante el verano un largo viaje por diversos lugares de España y de Francia, del que ha quedado fiel constancia en la hoja de servicios del militar y en el escrito que publica Rosario en el madrileño El Liberal con el título «Desde Pau a Panticosa», fechado en septiembre en esta localidad oscense. Durante el año siguiente, Rafael continúa en su puesto en el Ministerio de Fomento y en la Gaceta Agrícola, donde su mujer publicará, al menos, tres trabajos: Influencia de la vida del campo en la familia, El lujo en los pueblos rurales y La educación agrícola de la mujer.
La nueva vida en el campo parece satisfacerla plenamente. En aquella cotidianidad, apartada del lujo, de la vanidad, de las convenciones, de la envidia, la vida se torna más natural, más pura, más digna de ser vivida. Sin embargo, cuando apenas ha empezado a disfrutar del nuevo escenario, aquella esperanzadora etapa va a verse bruscamente trastocada. En el mes de enero de 1883 fallece su padre, joven aún, pues apenas cuenta cincuenta y cuatro años de edad. Su prematura muerte pilló por sorpresa a su hija, dejándola postrada por el dolor, desconsolada por la ausencia, naufragando en un mar de dudas.
La muerte de su querido padre parece precipitar la ruptura definitiva de su matrimonio. En el mismo mes de enero Rafael cesa en su puesto de visitador de Agricultura y en la Gaceta Agrícola; cuatro meses después, se convierte en el nuevo jefe de la Sección de Contribuciones de la sucursal del Banco de España en Badajoz. Desde entonces sus vidas discurrirán por alejadas trayectorias. Huérfana de padre y definitivamente separada de su marido, los meses que siguieron a aquel aciago inicio de 1883 conformaron un tiempo de gran trascendencia para nuestra protagonista, a juzgar por el brusco giro que, tiempo después, tomó su vida. A lo largo de aquellos meses de existenciales dudas, de profundas vacilaciones, de repensadas vivencias, se fue produciendo un proceso de reacomodo, de cambio, que tan solo necesitó de un pequeño empuje para provocar los cambios que siguieron.
El detonante se produjo cierto día cuando, al regresar a Pinto después de uno de sus viajes a la capital, se paró a leer los papeles que envolvían los paquetes que había traído. Eran las hojas de un periódico que nunca antes había leído: Las Dominicales del Libre Pensamiento. Allí encontró, hecho tinta, el ideal de libertad. Tras este primer encuentro con el aún joven semanario, Rosario se convirtió en fiel lectora de sus páginas. Tan solo veía un problema, tan solo encontraba un punto débil en aquel proyecto: En su opinión, era imposible defender la libertad de pensamiento sin contar con la mujer.
Convencida de que no se puede vencer en aquella batalla sin entrar en lo más íntimo del hogar, convencida de que resulta imprescindible cubrir aquel flanco, Rosario de Acuña decide dar un paso al frente, haciendo pública su adhesión a la causa. A partir de ese momento inicia lo que bien pudiéramos llamar La campaña de Las Dominicales. Durante siete largos años, amparada y reconfortada en el salutífero escenario de su Villa Nueva pinteña, Rosario se entrega a la tarea de combatir a los enemigos de la ilustración de la mujer, de la dignificación de la compañera del hombre, y el semanario se convierte en el instrumento más eficaz. Su palabra es seguida con expectación por un creciente número de mujeres, como bien prueban las adhesiones y cartas de agradecimiento que fueron publicadas en el periódico semana tras semana. Proceden de los lugares más diversos, pues su voz se desparrama por la geografía patria, alcanzando localidades pequeñas y recónditos rincones. En cualquier lugar donde se encuentre un corresponsal de Las Dominicales, hasta allí llegarán sus palabras, su testimonio, las noticias de su lucha, la última hora de su campaña... En las páginas del semanario aparecerá todo cuanto con ella tenga que ver: las colaboraciones que envía a sus directores, las conferencias que pronuncia, los escritos que se publican en otros periódicos, las noticias de sus viajes, las reacciones que provoca su presencia en los lugares que visita, las persecuciones, los insultos, las denuncias...
La suerte está echada. Desde el mismo momento en que los ejemplares de aquel número de Las Dominicales llegaron a sus destinatarios, su incorporación es acogida con gran satisfacción por los lectores. A partir de entonces, las páginas del dominical van a ir mostrando, semana a semana, el entusiasmo con el que se ha recibido la llegada de la autora de Rienzi: felicitaciones de distintas logias masónicas, agradecimientos de los colaboradores del periódico, reconocimiento de asociaciones de mujeres… Claro está que también se encontró con otras reacciones bien diferentes. Como ella había supuesto, defender públicamente la libertad de pensamiento en la España de la Restauración, en la que el pensamiento colectivo estaba regido por el monopolio de la doctrina católica, suponía entrar en una cuarentena social, arrostrar cierto grado de ostracismo, encontrar cerradas puertas que antes habían estado entreabiertas; y más en su caso, que hasta no hace mucho tiempo había pertenecido al sector más beneficiado de la sociedad.
Contaba con ello, sabía que había cruzado a la otra orilla, y no le quedaba otra que buscar posibles aliadas en aquel desigual enfrentamiento, en su lucha por dignificar a la mujer, por eliminar las ataduras que la tenían recluida en el reducto doméstico. Las opciones eran escasas, pues apenas unas pocas habían conseguido desembarazarse del férreo control clerical, y solo algunas habían logrado fraguar algún tipo de colaboración entre ellas. Tal era el caso del movimiento espiritista que se había formado en torno al semanario La Luz del Porvenir, fundado por Amalia Domingo Soler en 1879. Escrito por mujeres y dirigido a las mujeres, sus páginas estuvieron siempre abiertas a cuanto tuviera que ver con la defensa de los derechos de la mujer, el librepensamiento y el laicismo. Desde los inicios de su campaña, Rosario encontró en aquel círculo un fiel aliado y la revista se convirtió en altavoz de su palabra, reproduciendo con prontitud los escritos publicados en Las Dominicales. No obstante, había otro grupo de gran atractivo para ella: la masonería, institución que vivía por entonces una etapa de apertura a la presencia de la mujer, con logias integradas exclusivamente por mujeres –las llamadas «logias de adopción»– o con logias mixtas, en las cuales las mujeres tenían los mismos títulos, ritos y derechos que los hombres. Aquel parece ser un sólido bastión estratégico en su lucha por la libertad de conciencia.
De todas las colaboraciones que mantiene en estos primeros meses de militancia en el librepensamiento, quizás sea la de La Humanidad, publicación de la logia alicantina Constante Alona, la que mayor trascendencia tendrá en su nueva andadura. En la cámara de adopción de la citada logia están integradas doce mujeres que ven con muy buenos ojos la posibilidad de que Rosario de Acuña pudiera ingresar en la masonería, lo cual resultaría muy beneficioso para ellas. A sus compañeros masones tampoco les parece mal la idea, pues creen que contar en sus filas con tan destacada defensora de la libertad de conciencia impulsará a otras mujeres a seguir sus pasos. De ahí la persistencia de los responsables de la logia alicantina ante la escritora; de ahí el caluroso recibimiento con que la acogieron cuando en febrero de 1886 se desplazó de Pinto a Alicante para protagonizar un recital poético; de ahí, también, la premura con la que se llevó a cabo el procedimiento para su ingreso. Cabe pensar, por tanto, que el interés fuera mutuo.
Convertida ya en Hipatia, su nombre simbólico, no consta que Rosario de Acuña mantuviera una participación activa en el seno de la logia Constante Alona, menos aún que asistiera a alguna de sus reuniones o tenidas. Una vez que regresa a Pinto, su relación con la masonería se situará en un ámbito más simbólico que orgánico, participando en algunos actos institucionales y relacionándose con algunos de sus más destacados representantes. Es en este contexto en el que deberíamos enmarcar los intentos del vizconde de Ros, Gran Comendador del Gran Oriente Nacional de España, para lograr que Rosario, «su queridísima hermana», dirigiera un periódico masónico. Aunque ella rechaza el encargo, se ofrece a colaborar en su puesta en marcha, convencida como está de que el engrandecimiento de la masonería puede propiciar un escenario más favorable al desarrollo moral e intelectual de la mujer, a su equiparación con el hombre; y no desaprovechará su privilegiada situación en la orden para manifestarlo así ante sus hermanos y hermanas, tal como había hecho en la ceremonia de inauguración de un colegio-asilo para huérfanos de masones, aquí cerca, en Getafe.
Además de ser ya conocida como una luchadora por la libertad de conciencia, ahora también lo será por masona. Es blanco fácil de los sectores clericales y de la prensa confesional. Sigue la lucha. Entre refriega y refriega, entre batalla y batalla, Rosario disfruta del reconfortante abrazo de la naturaleza, de la compañía de sus palomas, de sus gallinas y de su Viejo de entonces, el fiel caballo que la acompaña en sus expediciones; disfruta también del aroma de sus plantas y de la sonoridad de las regueras que alimentan su huerta y sus frutales. Disfruta de su Villa Nueva, aquella casa situada a las afueras de una pequeña localidad, alejada de todo. Lee, medita, escribe, aprende. Y ahora lo hace sin el temor a quedarse a oscuras, a no ver, pues en la primavera de 1885 quedó liberada de aquella lacra que la tenía condenado a la visión temporal, a la ceguera intermitente. Al fin, merced a una exitosa intervención quirúrgica realizada por el doctor Santiago de los Albitos, sus ojos pueden ver sin temor a que cualquier contratiempo, cualquier infección, los nuble por enésima vez. La operación tuvo lugar en el Hospital Asilo de Santa Lucía que el doctor Albitos había abierto un año antes en la madrileña calle de la Ruda, en pleno barrio de La Ribera. Allí le devolvió la luz a Rosario de Acuña, que desde entonces pudo utilizar su desarrollada capacidad de observación sin tasa.
El ansia de ver, de saber, de conocer, la llevó a adentrarse en el estrecho límite existente entre la maldad y la locura, a indagar acerca de las alteraciones que pueden conducir a los hombres a la perversión y al delito, a dilucidar el papel que la sociedad desempeña en su comportamiento, a analizar hasta qué punto el alejamiento de la naturaleza es responsable de la degeneración moral. Impulsada por el deseo de acercarse a los conocimientos psicológicos, se desplaza hasta Carabanchel para visitar el hospital mental del doctor Esquerdo; convoca un premio de investigación para que los especialistas debatieran sobre los límites entre la cordura y la locura; y realiza un seguimiento exhaustivo de dos de los sucesos que mayor conmoción producen en la sociedad de entonces: el Caso Galeote y el crimen de la calle de Fuencarral. El primero, sucedido en abril de 1886, tiene por protagonista al cura Cayetano Galeote, quien disparó a quemarropa tres tiros al primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá; el segundo salta a las páginas de los periódicos dos años después, cuando la policía descubre el cuerpo sin vida de una viuda rica, asesinada en extrañas circunstancias. Era tal su deseo de conocer los pormenores que pudieran explicar las razones por las cuales los hijos de la sabia Naturaleza se convierten en criminales, que no duda en recorrer diariamente el trayecto Pinto-Madrid para acudir a la sala donde se celebra la vista y lo hace provista de lápiz y cuartillas, dispuesta a anotar todo cuanto de interés allí se diga. El resultado de todos sus estudios e investigaciones lo sintetiza en el subtítulo del folleto que publica sobre El crimen de la calle de Fuencarral: Odia el delito y compadece al delincuente.
Animada por idéntico deseo de saber, y también por el de disfrutar del contacto con su amada naturaleza, cada año, cuando el sol comienza a calentar las tierras, parte de su casa de Pinto a lomos de un dócil caballo, con escaso equipaje en la grupa y acompañada en las primeras expediciones por su viejo criado Gabriel. Durante semanas cabalgan por las tierras de su querida España, en largas jornadas en las que recorren de seis a ocho leguas diarias (lo que, en medida actual, supone varias decenas de kilómetros, entre 33 y 44), y que finalizaban con un merecido descanso, bien en una pensión, bien al resguardo de una tienda de campaña. Además de disfrutar de los paisajes, además de estudiar con detenimiento los usos y costumbres de sus compatriotas, no le faltarán ocasiones para comprobar hasta qué punto es conocida su labor de propaganda en pro de la libertad de conciencia. Habrá lugares en los que se sentirá bienvenida y otros en los que su visita despertará, cuando menos, recelos.
De algunas de estas expediciones contamos con referencias, pero de la que realiza en 1887 tenemos una información más detallada. Aquel viaje que tuvo por escenario las tierras del Norte es diferente, pues tiene pensado escribir un libro «sacando a la luz a los hijos del pueblo de las montañas y las costas», razón por la cual toma notas de todas sus andanzas. La expedición da comienzo en León, lugar al que probablemente Gabriel, Rosario y su yegua Chiquita llegarían desde Pinto en ferrocarril. Tras detenerse en Pola de Gordón, transita por tierras asturianas, con paradas en Trubia (donde constata el férreo control al que están sometidos los obreros de la fábrica de armas por parte de los militares que la dirigen) y Luarca, villa en la que es agasajada por parte de sus vecinos mientras otros la reciben con amenazas de muerte.
Se adentra después en las tierras gallegas, con estancia en La Coruña que aprovecha para asistir a la romería de Arteijo (Arteixo), donde presencia un ritual que tiene por protagonistas a varios «endemoniados», que son llevados ante la imagen de la santa para que arrojen el enemigo que llevan dentro. No solo es incapaz de aguantar hasta el final, sino que se apresura a contar en Las Dominicales los horrores provocados por aquella vil superstición. El eco de aquellas palabras parece que provoca la indignación de algunas autoridades locales. Doña Rosario y su acompañante son seguidos por un jinete. Al poco de instalarse en una pensión de Barco de Valdeorras, allí se presenta el juez de primera instancia acompañado de un escribano para interrogarla, pues hay una denuncia contra ella: se la acusa de ser una conspiradora, de repartir proclamas revolucionarias, de ser una instigadora de tenebrosos planes de levantamientos sociales... Tras el viaje de vuelta desde León, una vez de nuevo en Pinto, toca reflexionar acerca de todo lo ocurrido. Quizás entonces le diera vueltas a la necesidad de poner un final a aquella campaña, quizás entonces fue cuando tomó la decisión de retirarse para siempre del trabajo activo de la inteligencia a la crítica edad de los cuarenta, resolución que tan solo unos meses después comunicará por carta a Alfredo Vega, vizconde consorte de Ros y gran comendador del Gran Oriente Nacional de España. Mientras llega ese momento, debe proseguir su andadura por aquel sendero en el que voluntariamente se había adentrado a finales del ochenta y cuatro. Ya en su carta de adhesión daba por supuesto que era estrecho y estaba orlado de precipicios y que de sus orillas surgirían las alimañas más estrambóticas. Ella tan solo contaba con el reconfortante abrigo de su oasis pinteño y con su palabra como única arma. De ahí que no desaprovechara tribuna propicia para propagar sus ideas. El Fomento de las Artes, una «sociedad de artesanos, artistas, industriales y de todos aquellos que puedan contribuir a la emancipación de las clases trabajadoras», era en los años ochenta un activo centro de educación popular en la capital, y allí pronuncia a lo largo de 1888 dos conferencias, las dos centradas en la llamada cuestión de la mujer: en el mes de enero, la que lleva por título «Los convencionalismos»; tres meses después la titulada «Consecuencias de la degeneración femenina». La segunda fue la que tuvo una mayor repercusión, pues hubo algunos periódicos que salieron un tanto airados a la palestra. En un escrito publicado por La Unión Católica la conferenciante es tratada como una enferma ya desde el principio; lo que sigue es del mismo tenor: tacha de pornográfica parte de la conferencia y pone en duda el estado intelectual y moral de la conferenciante. El asunto terminará en los juzgados. Menos mal que tiene un lugar para retirarse, menos mal que puede refugiarse en brazos de la naturaleza, beneficiarse de sus efectos salutíferos. Cuenta que en una ocasión, estando de paso en Madrid, cogió un catarro «de esos de mano armada, que son primos hermanos de la pulmonía». Pues bien, llegó a Pinto, aparejaron sus caballos, se metieron en el tren y a las pocas horas estaba junto a su criado en Cercedilla. A pesar de la fiebre, de los escalofríos y de los dolores aplastantes en sus articulaciones, montó a caballo y se adentraron en el frondoso pinar que desciende hasta El Espinar. Hicieron parada al lado de un manantial cristalino. Bebió su agua endulzada con miel y calentada en la cocinilla de campaña. Se hizo un lecho de monte con las mantas de los caballos… Y respiró, y respiró. A las pocas horas, su pulso era normal, no tenía fatiga, ni dolores…
No fue este el único escrito en el que nos habla de los efectos sanadores de su amada Naturaleza, del disfrute que experimenta en lo más alto de las montañas, donde puede contemplar toda su belleza sin obstáculos. Otros hay en los que menciona expediciones por el Sistema Central, Sierra Morena o la cordillera Cantábrica, «Peñas de Europa» incluidas, con un recuerdo especial a la ascensión al pico Cordel, el dosmil más oriental, en cuya cima cuenta que puso una bandera gigantesca con un «¡Viva la República!» y un «¡Viva la libertad de pensamiento!» enlazados a su nombre… De sus expediciones por el macizo oriental de los Picos de Europa, donde parece probado que ascendió a varias de sus cumbres, nos ha dejado descrito un momento de plenitud, de comunión con la Naturaleza. Tras una ascensión de cierta exigencia, con algunos pasos entre peñas y neveros, aquella mujer, que aún no ha cumplido los cuarenta, y su joven acompañante alcanzan a coronar la cima de El Evangelista, también conocido como Pica del Jierro. Allí, a más de dos mil cuatrocientos metros de altitud, sus ojos ya curados gracias al doctor Albitos, se deleitan contemplando un paisaje majestuoso, que alcanza a describir con unas pocas palabras: «El Cosmos surgía allí, eterno, infinito, anonadando nuestra pequeñez de átomos con sus inmensidades de Dios...».
Recuperada la escala y pequeñez humana, no puede obviar las persecuciones, los insultos, las querellas; tampoco los problemas con la correspondencia que no siempre llega a su destino y que en otras ocasiones lo hace con evidentes señales de registro... Ella quisiera vivir en un lugar aún más aislado, convencida como está de que, incluso en los más pequeños pueblos rurales se tiende a imitar los convencionalismos ciudadanos. Aunque en Pinto también hay librepensadores, aunque también hay activos republicanos, aunque cuenta con amigos a quienes siempre encontró cuando los necesitó, aunque sus convecinos respondieron generosamente cuando salió a pedir ayuda para las víctimas murcianas del cólera, también sabe que en ese pueblo, como en todos, se practica la maledicencia de los salones, en cuya práctica destacaba una mujer a la que llama «la barbera», hija de su padre y ahijada, entrecomilla ella, de un rico barbero de Madrid. Doña Rosario nos cuenta que la tal mujer, «Beata a macha martillo y casada en segundas nupcias con un ricacho», había hecho todo lo posible por captarla para su círculo. Habiéndose presentado cierto día en su casa con su primer marido, de visita, para conocerla, y no habiendo sido invitada a pasar más allá del vestíbulo o antesala, la barbera desató su furia contra ella, y desde entonces se dedicó a «tejer y retejer cuantas infamias y calumnias puede inventar una hembra, bruta, fea, beata y desairada». En fin. Se aproxima 1890, el año en el que cumplirá los cuarenta años, el momento que ha fijado para dejar la lucha activa. (La ocasión resulta propicia para preparar algo especial, su despedida. Buena conocedora de la eficacia del teatro como medio de propaganda, urde una efectista trama argumental: un joven vecino de una pequeña aldea pretende convertir la ermita de la localidad, comprada por una fuerte suma al obispado, en una casa de salud que aprovechara las aguas medicinales que afloran en sus proximidades. Ramón de Monforte, joven, rico, republicano y librepensador, pretende además combatir con cultura e instrucción las creencias supersticiosas que anidan en las gentes de aquel remoto lugar. Con la colaboración de su prometida Isabel de Morgovejo, pretende que la racionalidad anide entre sus convecinos con la puesta en marcha de una escuela, una granja modelo y un instituto industrial que se construirán a su cargo. No obstante, la envidia y el fanatismo, sutilmente alimentados durante largos años por el magisterio del padre Juan, un sombrío franciscano de gran ascendencia sobre la población, darán al traste de manera trágica con aquellos proyectos de Isabel y Ramón.
La apología de la libertad de conciencia, del librepensamiento, que se realiza desde el inicio al final de la obra se apoya en un planteamiento claramente maniqueo: ensalza al protagonista, al joven librepensador, al que adorna de todo tipo de virtudes, convirtiéndole finalmente en mártir; al tiempo que demoniza al padre Juan, a quien, a pesar de no pronunciar ni una sola palabra a lo largo de los tres actos, convierte en la sombra que domina las conciencias del pueblo y en el responsable último del asesinato del idealista y desinteresado protagonista. Es muy fácil tomar partido: el bueno resulta muy bueno y el malo, malísimo.
La obra ya está escrita; resta ahora todo lo demás, que no es poco. Su autora llamó a muchas puertas, pero ningún empresario quiso participar en aquella aventura. Decidida como estaba a dar aquella última batalla, no le queda otra que poner todo de su parte, incluso su dinero, para lograr el objetivo. Forma una pequeña compañía con actrices y actores aficionados, dirige los ensayos, alquila el teatro, cuida de los detalles de los decorados y el vestuario y, al fin, tras dos meses de preparativos, en la noche del viernes 3 de abril de 1891, con el oportuno permiso gubernativo en la mano, se alza el telón del madrileño teatro Alhambra para presentar en sociedad aquel drama que ya no es histórico, que ya no es en verso.
La expectación era grande y se llenó el teatro la noche del estreno. Aplaudieron con entusiasmo y reclamaron la presencia de la autora en el escenario. Bien es verdad que la mayor parte del público asistente debía de comulgar con la causa. No toda, ciertamente, pues a la mañana siguiente el gobernador de Madrid suspendió las representaciones de la obra. La batalla de El padre Juan se salda con sombras y luces, descalabro económico y estimulante cierre de filas en torno a su persona, por parte de quienes ansían una patria libre del pesado yugo de la superstición y el fanatismo. Alejada del campo de batalla, en la tranquilidad de su villa campestre, analizando con mesura los lances de aquella última batalla, resuelve esperanzada que entre la sarta de daños florecen los beneficios.
Termina aquí el angosto sendero por el que se adentró hace años, tras dejar atrás aquel otro de fácil caminar por el que había transitado en su niñez y juventud en compañía de los suyos. Bien parece que el tramo que ahora inicia, cumplidos los cuarenta años, presagia un caminar más sosegado: la posibilidad de disfrutar durante más tiempo de cuanto le ofrece su villa pinteña, tan lejos de todo y tan cerca de la naturaleza; de los animales que la pueblan, de los árboles frutales, de los delicados aromas de sus plantas, del murmullo del agua que las riega. Pero, a poco de haber comenzado esta nueva etapa en su vida, la picadura de un insecto trastocó todos sus planes.
Parece ser que en alguno de los parajes por ella visitados fue picada por un mosquito que por entonces propagaba por España el paludismo, malaria o tercianas (una enfermedad endémica en nuestro país, que no se consideró erradicada de manera oficial hasta el año 1964). Un par de semanas después de aquella picadura aparecieron los primeros síntomas. Al principio, las fiebres palúdicas no parecían graves, pero se hicieron resistentes y su estado agravó. Fue entonces cuando, desoyendo su instinto, partidario de combatir la enfermedad con pequeñas dosis de quinina, aceptó trasladarse a la Corte para ser tratada de forma conveniente por la ciencia médica. Recluida en aquel espacio urbano del que hace años huyó, su estado se complica. Lejos de mejorar, los episodios febriles se suceden con subidas de temperatura. A pesar del tratamiento de choque, la malaria pasa de la fase aguda a la fase crónica. Fueron varios meses de «agonía perpetua» durante los cuales la evocación de los espacios naturales por ella tan bien conocidos, tan bien disfrutados, ejercían en su organismo un efecto reconstituyente que le daba fuerzas para luchar contra aquel mal que la tenía postrada en cama. La esperanza de poder volver a contemplar los «acantilados ciclópeos sacudidos por las rompientes del Océano» resultaba la mejor pócima para su postración. Al fin, su firme voluntad de vivir, el cariño y cuidado de los suyos y las atenciones médicas recibidas obtienen sus resultados. Superada la fase crítica de la enfermedad, en la dedicatoria de uno de sus cuentos, publicado en la prensa madrileña en el verano de 1892, manifiesta su voluntad de marchar por largo tiempo, quizás para siempre, añade, a orillas del Océano. Lo tenía en mente, y aunque no lo hizo de manera inmediata, corrió a las costas gallegas, a los acantilados oceánicos que reciben las salutíferas corrientes del Mar de los Sargazos, acribillándose ella misma a inyecciones de quinina para no decaer en su resolución. Marchó a Galicia con el firme convencimiento de que en aquellas tierras alejadas de los ponzoñosos vientos cortesanos, encontraría la curación para el cuerpo y la tranquilidad para el espíritu. Nos consta que estuvo en varias ocasiones, y aunque no fuera allí donde finalmente fije su nueva residencia, lo que ya parece tener claro es que abandonará Pinto para vivir junto al mar. Sabemos de la venta de su Villa Nueva a un convecino, un concejal sagastino, el cual y dicho sea de paso, no quería pagársela de buen grado, y sin su dinero se hubiera quedado de no ser por los buenos oficios de Pi y Margall. Sabemos también que en 1895 se encuentra empadronada junto a su madre en el número 35 de la madrileña calle de Bailén.
Cuando aquella joven, esposa defraudada y ciudadana desencantada, decidió a principios de 1881 instalarse en su Villa Nueva pinteña para rodearse de animales y plantas, era una prometedora rama de un tronco de viejo abolengo; una Acuña emparentada con gobernadores, ministros y miembros del alto clero; una hija de la burguesía que había sido criada en la ortodoxia católica y en los postulados de la monarquía liberal; tenía un cómodo vivir, era una prometedora poeta y dramaturga… A mediados de los noventa, cuando cerró para siempre su casa próxima a la estación y apartada de la zona más céntrica de Pinto, Rosario de Acuña formaba parte de una minoría disidente, integrada por masones, librepensadores o republicanos.
Cierto es que nació en Madrid el primer día del mes de noviembre de 1850, pero creo que, a la luz de lo que conocemos, bien podemos decir que Rosario de Acuña y Villanueva comenzó a renacer cuando, para reencontrarse con la Naturaleza, se instaló en su Villa Nueva. En Pinto se desprendió de buena parte de su equipaje. En Pinto abandonó su prometedora carrera literaria, se separó de su marido, se alejó del guion monárquico y clerical que había guiado el confortable sendero que, cómo hija de la burguesía, le había tocado recorrer. En Pinto inició una nueva andadura, convirtiéndose en tenaz propagandista de la libertad de conciencia, en empecinada luchadora contra la marginación de la mujer, en incansable defensora de los más desfavorecidos…
Muchas gracias por su atención.
También te pueden interesar
 222. Arrivederci Roma
222. Arrivederci RomaLa estancia no sería completa sin visitar el Vaticano. Por suerte para Rosario, su tío gozaba por entonces de una situación privilegiada. Para que nada faltara, fue recibida en audiencia privada por el papa Pío IX...
 192. Un cuñado poderoso y cada vez más distante
192. Un cuñado poderoso y cada vez más distanteAunque no la consideren parte de su familia, lo que no pueden evitar don Francisco y sus hermanas es que Rosario de Acuña se convierta en viuda del comandante de Laiglesia. Rafael fallece en Alicante en los primeros días de 1901...
 148. Poeta de calendario
148. Poeta de calendarioEstaba decidida. ¡Se acabó! Ninguna duda al respecto. Si alguna vez se había encontrado a las puertas del Parnaso nacional, desde ese mismo momento renunciaba a intentar dar ese paso definitivo que podría conducirla a los pies de la gloria. Abandonaba cualquier afán por conseguirla. Finales de 1884...
 75. De una visita a Luarca y de lo que allí aconteció
75. De una visita a Luarca y de lo que allí acontecióEn 1887 Rosario de Acuña realizó un viaje a caballo por León, Asturias y Galicia. No siempre fue bien recibida. En Luarca la esperan con entusiasmo los unos, con irritación los otros. Los primeros...
 32. Música, música: de la copla a la ópera
32. Música, música: de la copla a la óperaNo hace falta rebuscar mucho entre sus escritos para poder afirmar que a Rosario de Acuña le encantaba la música, se deleitaba oyendo cantar a otros y disfrutaba cantando las coplas que ella misma creaba sobre la marcha, mientras...
Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)