Como se contaba en el comentario anterior (⇑), en el año 1924 Carlos Lamo vende a la gijonesa Sociedad de Cultura e Higiene de Cimadevilla una parte de la biblioteca de Rosario de Acuña. José Díaz Fernández, un joven periodista de la redacción de El Noroeste (a pesar de su juventud ya gozaba por entonces de cierto renombre en la prensa regional a raíz de las crónicas que como integrante del regimiento Tarragona enviaba desde Marruecos hasta que fue licenciado en 1922), que de cuando en cuando subía hasta El Cervigón para compartir con doña Rosario recuerdos y esperanzas, aprovecha la ocasión para hilvanar una cariñosa semblanza de su ilustre contertulia:
La biblioteca que doña Rosario de Acuña tenía en su casa de El Cervigón, allí donde vivió y murió aquella gran mujer, pasará a una humilde sociedad de cultura de un barrio de pescadores, a la Sociedad de Cultura e Higiene de Cimadevilla. El heredero de la escritora, su sobrino D. Carlos Lamo, ha preferido vender los libros a los obreros de Cimadevilla a enajenarlos por mejor precio a un particular cualquiera. De este modo, aun muerta aquella mujer que consagró su existencia a la defensa, el alivio y el magisterio de los desheredados, continuará alumbrándolos con sus libros, coleccionados y cuidados con tierno afán, con la misma delicadeza femenina con que atendía sus ropas, sus encajes, sus vajillas, pues uno de los méritos más eminentes de doña Rosario de Acuña era su exquisita feminidad dentro de la vibración y densidad de su obra literaria y de propaganda social.
Este trasplante de los libros queridos desde la risueña casa de El Cervigón —retiro de filósofo o de poeta, o de ambas cosas a la vez— a las sencillas estanterías de un local de cultura obrera me evoca la última visita que hice a la casa de doña Rosario, henchida de silencio y de recuerdos, después de la muerte de la viejecita nerviosa y severa, que aun en sus últimos días nos exhortaba a los jóvenes a derrochar nuestro ardor por los ideales inmediatos de su país. En esta visita sentí latir como nunca el corazón de doña Rosario de Acuña en aquellas estancias donde todavía quedaba el perfume de su presencia sobre los muebles empolvados, sobre las vitrinas y las consolas, los jarrones y las porcelanas, fruto de los días suntuosos de juventud, cuando la señorita de Acuña, con su aire dulce y pensativo, daba prestigio en Roma a los salones aristocráticos de su tío, el embajador Benavides.
Fue un día de agosto, en el último verano. El cronista acompañaba a una mujercita fina y bella, lectora de Goethe y de Proust, amiga de los largos diálogos y del baño de mar, como «La bien plantada», que reunía en el bolso de piel un cuento ruso, un retrato en «maillot» y el lápiz rojo que había de avivar el carmín provocativo de la boca. Quedaba atrás la playa veraniega, donde las muchachas llevaban en la mano sus sombreros blancos, como gaviotas palpitantes, y los hombres tenían en sus labios un salado sabor de besos o de espumas. El sol se adormecía en la cómoda hamaca del mar, y a lo lejos, allá en Somió, los «chalets» y los palacetes de estío recortaban su frágil arquitectura sobre los lomos verdes de los alcores y las praderías. Mi amiga sentía aquella tarde cierto nihilismo, que provenía quizás de su carne morena, dulce y prieta como la de una fruta, y de sus ojos marinos, ricos de pasión y de horizonte, conmovidos igual bajo la caricia de la mano o del libro. Ella no nombraba al amor; pero su palabra descontenta, ávida y celosa, condensaba una rebeldía gentil, humana y heroica, venida de una página de Andreiev, contra el privilegio, el método y la disciplina; aquella mano suya, larga y enjoyada, que se extendía en el diálogo como una flecha, parecía pedir, más que una flor, una bandera revolucionaria o la cabeza de un tirano. Yo le daba una interpretación un poco novelesca y veía a mi amiga conspirando en el «hall» de un hotel exótico para quebrar con su pie menudo la corona de un monarca. Era el mismo romanticismo de doña Rosario, romanticismo muy siglo XIX, irritado contra el clericalismo y la burguesía. Pero lo sentía entonces una muchacha del siglo XX, habituada al coqueteo intelectual con todas las ideas, mientras jugaba con su bufanda de «batik» y aspiraba el aire lujurioso del mar. Eran los mismos problemas que preocuparon a la de Acuña en sus dramas, sus poemas, sus artículos, sus peregrinaciones por España y Portugal, a pie y a caballo. Dijérase que no había transcurrido medio siglo y que la mujer que iba a mi lado era la misma que escribiera Rienzi el tribuno, entre la curiosidad y el asombro de la corte.
Por eso, cuando penetramos en la casa amplia y sencilla, cuyos planos trazara con mano firme su propia dueña para vivir sus últimos pensamientos, mi amiga tenía un andar grave y pausado, y su capa de crespón apenas estremecía los viejos espejos, que se creyeran medio ciegos de tanto mirar al tiempo. Allí estaban las cosas de doña Rosario, como si todas guardasen aún la recóndita caricia de sus manos, tibias de inteligencia y de amor. Allí estaban las losetas del patio, que ella bruñía con manos de obrera, y los lienzos, las sedas y los encajes que envolvía con dedos de señorita. Porque la que un tiempo resplandeciera en salones famosos, como una codiciada joya humana, sintió en su vejez todo el frío del aislamiento y del olvido. Sólo de vez en cuando subían allá, a El Cervigón, mujeres del pueblo que le lloraban las hambres de las huelgas, y algún joven oscuro, que le describía tímidamente sus sueños de barricada.
En un retrato reciente (⇑), bajo su cofia de lana, ingenua y expresiva como un «ex libris», la viejecita gloriosa sonreía. Mi amiga vibraba de emoción, y yo la sentí en secreto interrogar al porvenir, después que los años hayan vendimiado los frescos racimos de su juventud y todas las ilusiones de su corazón. Pero un alma de mujer había entrado en la casa, y yo oía a todas las cosas suspirar dulcemente. También los tres millares de libros de la biblioteca parecían alegres bajo las manos sutiles, iguales a las otras, que iban apresurada y gozosamente abriendo páginas y señalando dedicatorias. Un elogio ampuloso de Castelar, un juicio apasionado de Pi y Margall, una firma rechoncha y burguesa de don Ramón de Campoamor... Era la existencia de aquella mujer, que quedaba prendida sobre las amarilleces de los volúmenes, un día fragantes. Pero lo inmortal, lo que no moría, estaba allí: eran las ideas, los pensamientos, las emociones y los desvelos perdurables, que batían, como mareas fluyentes y vivas, bajo las encuadernaciones apagadas. Allí había aprendido la viejecita su ciencia exquisita y allí, en aquellos vasos toscos, había bebido su vino de infinito. Ya mi amiga no estaba triste y desdeñaba sus guantes de piel, sus pulseras, sus propios labios encendidos.
Y al regresar, al crepúsculo, mi amiga tenía el aire más romántico, más siglo XIX. Se empeñó en no ir al «cine» y en recitar a Bécquer.
La Libertad, Madrid, 19-10-1924
Nota. Este comentario fue publicado originariamente en blog.educastur.es/rosariodeacunayvillanueva el 23-7-2010.
También te pueden interesar
Con
este cuento dirigido al alumnado del primer ciclo de Primaria se cierra
el círculo: ya se puede decir que Rosario de Acuña está en las aulas,
en todas las etapas, accesible desde los niveles iniciales hasta...
 233. Marruecos, la tumba de miles de españoles
233. Marruecos, la tumba de miles de españolesDolor y muerte. Miles de heridos, miles de muertos. Llevaba tiempo sufriendo por todos ellos, ahora también por los suyos. «¡Justicia para los que hicieron, sean los que sean, de los montes de Marruecos el cementerio más espantoso, la sima más...
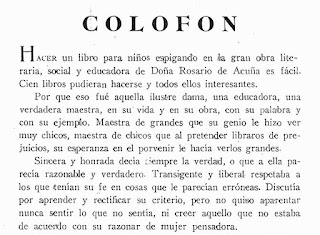 157. «Colofón», por Julio Noguera
157. «Colofón», por Julio NogueraHacer un libro para niños espigando en la gran obra literaria, social y educadora de doña Rosario de Acuña es fácil. Cien libros pudieran hacerse y todos ellos interesantes. Porque eso fue aquella ilustra dama, una educadora, una verdadera maestra...
 107. Del Ultimátum británico y la Unión Ibérica
107. Del Ultimátum británico y la Unión IbéricaA las pocas semanas de conocerse el Ultimátum dado por Gran Bretaña a Portugal, Rosario de Acuña hace público su apoyo al pueblo portugués en dos escritos en los que exalta la mutua pertenencia de los dos pueblos a la raza latina...
 43. El donativo de la difunta
43. El donativo de la difuntaYa es extraño, ya, pero año y medio después de su muerte Rosario de Acuña figura como donante en las páginas de El Motín. No fue ésta la única vez. Claro está que todo tiene una explicación. Bueno, tanto como todo... Sería mucho decir...
Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)
© Todos los derechos reservados – Se permite la reproducción total o parcial de los textos siempre que se cite la procedencia
Comentarios, preguntas o sugerencias: info.rosariodea@gmail.com



