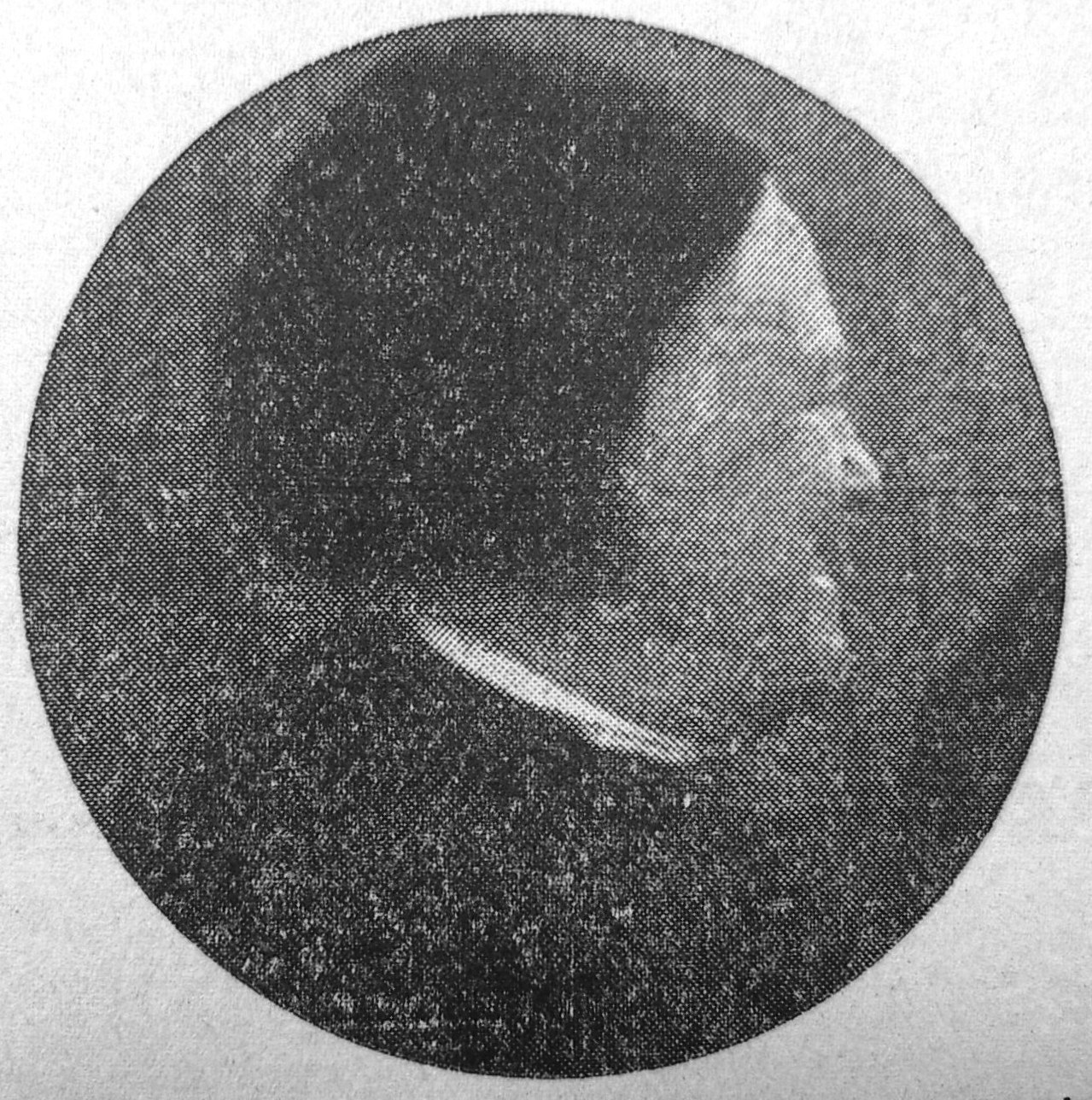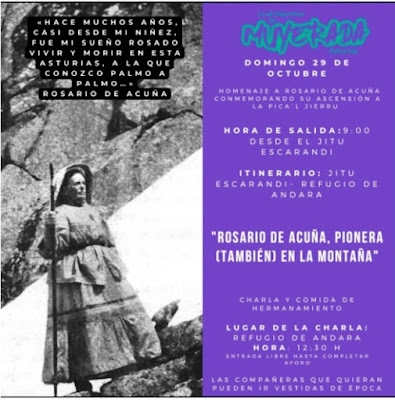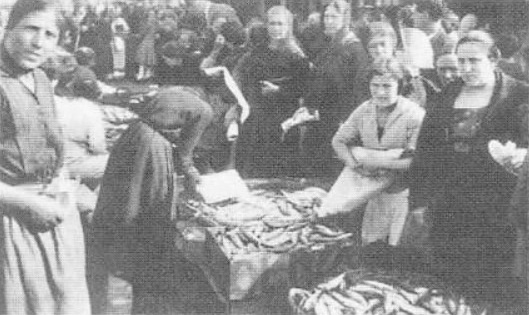Sergio Sánchez Collantes, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Burgos y autor de varios libros sobre el republicanismo (
Demócratas de antaño. Republicanos y republicanismos en el Gijón democrático;
La escarapela tricolor. El republicanismo en la España contemporánea,
Sediciosos y románticos...), acaba de publicar un artículo dedicado a Rosario de Acuña con motivo del nonagésimo aniversario de su muerte. Dado su interés aquí lo reproducimos íntegramente.
Ídolo y mentora de las republicanas
En las últimas décadas del siglo XIX y el primer tramo del XX, pocas mujeres despertaron en los republicanos españoles tanta veneración como Rosario de Acuña. Y esa fascinación resultó singularmente poderosa entre sus congéneres, las propias mujeres, a muchas de las cuales atrajo al campo del librepensamiento y la disidencia política.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las republicanas que luego brillarán en los años treinta ni siquiera habían nacido. En aquellos tiempos, eran otras las que defendían los ideales democráticos de libertad, igualdad y fraternidad. Se trata de las pioneras de un tipo de feminismo que inexorablemente conducirá a la reivindicación del voto femenino. Clara Campoamor apenas sumaba unos meses de vida cuando Rosario de Acuña defendía el papel de las mujeres fuera del hogar, su presencia en el espacio público, mientras le llovían las felicitaciones que, desde todos los rincones del país, le hicieron llegar por carta decenas de librepensadores de uno y otro sexo.
Rosario de Acuña ejerció por medio de la pluma un verdadero magisterio racionalista, un apostolado infatigable que sacudió muchos espíritus timoratos y supersticiosos. Así, con sus campañas en pro de la razón, la tolerancia y la justicia, la escritora contribuyó a engrosar las filas heterodoxas. Odiada hasta el delirio por sus enemigos, levantó pasiones, sin embargo, en el campo republicano. Particularmente, fueron muy aplaudidos los artículos que escribió para el semanario «Las Dominicales del Librepensamiento», uno de los muchos periódicos que honró con sus colaboraciones.
El ascendiente ideológico que Acuña tuvo sobre una parte minoritaria de la ciudadanía redobla su importancia cuando se trataba de las mujeres. La razón de esto quedó luminosamente explicada por Amalia Carvia Bernal, otra librepensadora de bandera, que en cierta ocasión le confesó a la escritora: «Usted es mujer, y como mujer, habla más a nuestras recónditas fibras, despierta con más suavidad nuestras íntimas aspiraciones». En otras palabras, el mensaje rebelde y discrepante que propagó Rosario de Acuña resultaba para ellas más convincente, más eficaz y arrebatador que el que podría haber difundido un varón que profesara las mismas ideas.
Algunas de las grandes representantes del librepensamiento feminista llegaron a considerarla su guía y mentora. La combativa Ángeles López de Ayala, por ejemplo, manifestó públicamente: «Tú fuiste mi maestra; la fuente cristalina donde sacié mi sed devoradora de justicia y de humanidad». A su vez, Luisa Cervera, ilustre poetisa de "Las Dominicales", reconoció algo parecido en un soneto: «Cariñosa su amiga me llamaba, / sus ideas prendieron en mi mente / y convencida yo las propagaba». Y la referida Amalia Carvia dijo hallarse entre las que fueron «despertadas por su elocuente voz». Se trata de nombres que acaso no digan nada a quien hoy lea estas líneas, pero algún día se reconocerá fuera de los círculos investigadores el relevante papel que desempeñaron todas estas mujeres.
Había, pues, un indudable efecto multiplicador en la propaganda de Rosario de Acuña. La trascendencia de ello radica en que algunas de las persuadidas servirán de enlace con una nueva generación de mujeres, pensadoras y activistas que después, en los años treinta, continuarán luchando por la igualdad.
Valga de ejemplo Carmen de Burgos, periodista fallecida en el otoño de 1932 y que, con apenas 20 años recién cumplidos, allá por 1888, le había dirigido una carta a Acuña para respaldar públicamente un sustancioso artículo que había escrito en defensa de la emancipación femenina: «Aunque incapaz de expresar debidamente lo que aquel hermoso trabajo me hizo sentir y pensar, declaro mi firme adhesión a cuantas ideas en él expone».
De ahí que Dolores Ramos Palomo, gran conocedora de ese universo femenino disidente del periodo de entresiglos, haya sentenciado que Rosario de Acuña fue quien «mostró el camino a otras mujeres». Lo que hizo la escritora fue una verdadera siembra, una campaña ininterrumpida de la que no podía esperarse temprano fruto. Y en tal sentido cabe interpretar el soneto que, tras su muerte, apareció en un cofre de su propiedad: «La fe en el porvenir mi ser anega; / constante y rudamente he trabajado; / sufrí el dolor con ánimo esforzado / y sembré mucho, sin hacer la siega».
¡En la devoción que Acuña provocó entre los suyos, había un fervor reverencial y solemne, un encandilamiento casi religioso: la adoraban. A propósito de ello, interesa recordar una olvidada iniciativa que se planteó en el campo republicano hacia 1916.
Ataques de fanáticos
Se habló entonces de convertir la finca gijonesa de Rosario de Acuña en una especie de santuario laico al que se desplazaran los correligionarios para rendirle homenaje a la librepensadora. El periodista Ángel Samblancat lamentó que no hubiera triunfado esa singular propuesta, la cual resumió en los siguientes términos: «Que los republicanos fuéramos en peregrinación a Asturias a visitar a esta gran mujer, que, anciana, pobre y enferma, sólo vive para el ideal».
El origen de la idea, y por lo tanto de los comentarios de Samblancat, parece hallarse en un artículo que, en junio de ese año, publicó el escritor Volney Conde-Pelayo en el semanario anticlerical 'El Motín'. Lo escribió en un contexto muy preciso: se agitaba entonces la idea de la unión de las derechas y el tradicionalista Vázquez de Mella había convocado para el otoño de 1916 una magna asamblea regionalista en el emblemático lugar de Covadonga. Además, Volney no ignoraba que doña Rosario había sido blanco de numerosas injurias y provocaciones, cometidas por grupos de vecinos fanáticos que hallaban divertimento en lanzar piedras contra su casa y extender las calumnias más inverosímiles. Con semejante telón de fondo, Volney no dudó en lanzar esa invitación al peregrinaje contestatario: «Hay que ir a Gijón en cruzada liberal, a rendir homenaje de cariño a la ilustre viejecita de corazón juvenil».
De haber triunfado la propuesta, estaríamos ante un ritual inédito de gran alcance simbólico, en el que, por añadidura, la figura idolatrada no era un varón.
Borrada del callejero en 1937
Desde su muerte, ocurrida hace 90 años, Rosario de Acuña ha sido objeto de unos cuantos estudios. Relegada al olvido durante el franquismo, que la borró muy pronto del callejero (1937), su memoria empezó a ser restaurada al comenzar la década de 1980.
El Ateneo Obrero de Gijón, en buena medida como fruto del trabajo de Daniel Palacio, reeditó su obra 'Padre Juan' en 1985. Otro expresidente de ese centro cultural, José Bolado, terminó siendo el responsable de compilar sus obras en varios tomos que empezaron a publicarse en 2007, y para los que escribió una introducción muy completa que debiera ver la luz de forma independiente.
Entremedias, otros autores habían ido contagiándose del interés por el personaje: Luciano Castañón, María del Carmen Simón Palmer y Elvira María Pérez Manso pueden servir de muestra. Y el interés no disminuyó al cambiar el siglo. Marta Fernández Morales realizó entonces un breve trabajo con una beca de investigación que en 2004 le concedió el Ayuntamiento gijonés. Paralelamente, Aquilino González Neira firmó una recopilación de artículos. Entonces también salió de la imprenta un estudio de Macrino Fernández Riera sobre los vínculos de la escritora con Asturias, predecesor de otro más amplio que se publicó en 2009, el mismo año que inauguró una página web
[enlace ⇑] dedicada a la escritora que reúne muchos de sus artículos.
En fin, la lista no puede ser completa, pero mientras rematamos estas líneas nos anuncian la aparición de un extenso capítulo sobre la librepensadora que forma parte de la obra 'Política y escritura de mujeres' y que ha redactado la profesora Elena Hernández Sandoica.
Se continúa, pues, escribiendo sobre Rosario de Acuña. Y, sin embargo, aunque pueda sorprender, todavía quedan facetas por explorar, interpretaciones que redondear y fuentes pendientes de localización, olvidadas a saber en qué archivos e incluso en el mercado anticuario, del cual es muy difícil que terminen reintegrándose al patrimonio común y que la gente que lo desee pueda consultarlas.
El Comercio, Gijón, 13-5-2013
Nota. Este comentario fue publicado originariamente en
blog.educastur.es/rosariodeacunayvillanueva el 24-5-2013
También te pueden interesar
 229. Estadísticas y algo más
229. Estadísticas y algo más
Resultando muy gratificante enterarse de la satisfactoria evolución de
la audiencia –y, más aún, conocer a algunas de las personas que se
encuentran detrás de esos datos–, no conviene olvidar que el objetivo
último...
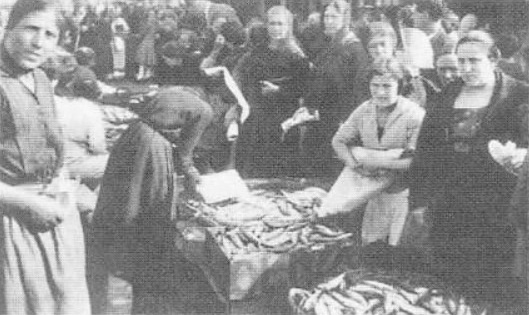 171. Mujeres en lucha
171. Mujeres en lucha
No está de más que hoy, 8 de marzo de 2018, día en el cual millones de mujeres españolas están en huelga, recordemos a estas otras mujeres que en las décadas finales del siglo XIX decidieron emprender una larga lucha para
abrir...
 10. La visión de un agustino
10. La visión de un agustino
El 28 de diciembre de 1884 hace pública su adhesión a la causa del
librepensamiento. A partir de ese momento nada fue igual para ella.
Aquello era una batalla y ella se había cambiado de bando, lo cual no
tiene perdón de
Dios...
Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)
© Todos los derechos reservados – Se permite la reproducción total o parcial de los textos siempre que se cite la procedencia
 294. Refugio para la infancia
294. Refugio para la infancia  232. El señorito chulo
232. El señorito chulo 164. De la presentación de El crimen de la calle de Fuencarral
164. De la presentación de El crimen de la calle de Fuencarral 116. La Voz de la Mujer: periódico comunista-anárquico
116. La Voz de la Mujer: periódico comunista-anárquico 70. «Doña Rosario de Acuña», por José Nakens
70. «Doña Rosario de Acuña», por José Nakens